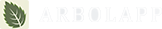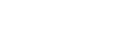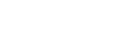Pistacia lentiscus
Lentisco
Lentisco, charneca, almáciga (cast.); mata, llentiscle, lentisc (cat.); legeltxor, legeltxorra (eusk.); almecegueira, arceira, lentisco (gall.); aroeira, lentisco-verdadeiro (port.); mastic (ing.).
Autóctona
DESCRIPCIÓN
ECOLOGÍA
DISTRIBUCIÓN
MÁS INFORMACIÓN
Flora iberica dice: «Se ha llamado almáciga o mástique a la resina del lentisco y trementina de Quío a la del terebinto; sin embargo, en numerosas ocasiones a las dos resinas, extraídas mediante incisiones realizadas en el tallo, se las denomina trementina de Quío. Se ha usado como masticatorio, como chicle, desde la Grecia antigua. También se ha utilizado en la confección de empastes dentales —especialmente para remediar las caries—, en tratamientos de halitosis o fortalecimiento de las encías y en la elaboración de barnices. Su madera ha sido utilizada para la producción de un carbón de gran calidad, lo que podría haber provocado la desaparición de los ejemplares arbóreos y la generalización del aspecto arbustivo de la especie. Las hojas y ramas son ricas en taninos y, por su carácter astringente, han sido utilizadas en tratamientos bucales y estomacales. De los frutos se ha extraído el aceite de lentisquina, utilizado para el alumbrado y para el consumo humano y animal. En la isla griega de Quío se cultiva para la elaboración de un licor, el ouzo, aromatizado con la resina del lentisco —o de la cornicabra—, semillas de anís y otras especias, como coriandro, clavo o canela». Pero se sabe, además, que su resina ya era usada en tiempos de los faraones.
La planta también se usa como seto vivo y como patrón de injerto para el pistachero (Pistacia vera L.), un arbolito de origen asiático que se cultiva por sus frutos en zonas de clima templado y que raramente se asilvestra.
En algunas comarcas levantinas se aromatizaba el agua contenida en los botijos con hojas de lentisco, y se decía a los niños: «la hora del vermú», pues se creía que les abría el apetito. Sin embargo, el filósofo griego Aristóteles, más de dos mil años antes, afirmaba que se trataba de una mala hierba para los brebajes.
El escritor cordobés Juan Valera, en su novela La cordobesa, cuenta: «Entre las jaras, tarajes, lentiscos y durillos, en la espesura de la fragosa sierra, a la sombra de los altos pinos y copudos alcornoques, discurren valerosos jabalíes y ligeros corzos y venados…».
El poeta barcelonés Jacinto Verdaguer versa sobre el lentisco en el poema navideño Jesús Infante:
«De lentisco con las ramas siempre verdes
que planta de la roca en las grietas,
hace José a la Virgen un pabellón
que del templo mejor será sagrario».
El novelista francés Julio Verne escribió en El archipiélago en llamas: «En aquel momento, una lechuza lanzó un grito y salió volando de un matorral de lentiscos que obstruía el dintel de la puerta […] En el sur se cubre de esas varias especies de lentiscos que producen una goma muy estimada, la almáciga, de gran empleo en las artes y aun en la medicina».
Su aprovechamiento maderero y para elaborar carbón podría ser la causa de que apenas queden bosques espesos y con árboles de mayores tallas como había en otros tiempos. En Viajes por Marruecos, el espía y aventurero catalán Domingo Badía —más conocido como Ali Bey— describe la existencia de bosques de lentiscos espesos a comienzos del siglo XIX cerca de Casablanca: «…a la una entré en un crecido bosque de lentiscos muy espesos […] y a las cinco se armaron las tiendas junto a las ruinas del un pueblo llamado Lela Rotma». También en el libro Larache: datos para su historia en el siglo XVII, de Tomás García Figueras y Carlos Rodríguez Joulia Saint-Cyr, editado por el CSIC, se habla de los densos bosques con lentiscos: «Dominando la orilla izquierda de la desembocadura del río Lucus, sobre un terreno excepcionalmente fértil, al que por entonces rodeaban espesos bosques de alcornoques, encinas, robles, acebuches y lentiscos, su flora rivalizaba en riqueza con su fauna». Este aprovechamiento hoy en día está regulado en la Región de Murcia y en Andalucía. Por otro lado, en la Lista roja de la flora vascular de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el lentisco aparece en la categoría ‘con menor riesgo de extinción’.
Pistacia es el nombre con el que los romanos ya denominaban al pistachero y a sus frutos, aunque el origen del nombre es oriental. Fue el naturalista Carlos Linneo quien asignó el género Pistacia a lo que el botánico francés Joseph Pitton de Tournefort llamaba Lentiscus y Terebinthus, para designar al lentisco y al terebinto respectivamente, dejando aquellos nombres como epítetos específicos de ambas especies.